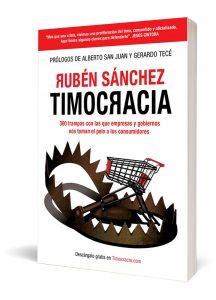En los últimos tiempos se están poniendo de moda ciertos establecimientos que en lugar de seleccionar a sus clientes mediante técnicas de marketing, haciendo más atractiva la experiencia a determinado público en función de su edad, su opción sexual, sus ganas de juerga o de descanso… intentan prohibir la entrada a los que consideran indeseables. Y lamentablemente ninguna administración ha tomado medidas sancionadoras ante prácticas tan ilegales como no permitir el acceso a un hotel o un restaurante a un niño o advertir de que no es bienvenida la gente de izquierdas.
Más allá de las reglas de etiqueta que tradicionalmente han impuesto ciertos restaurantes, llevamos décadas viendo cómo así funciona el negocio de las discotecas, donde no permiten entrar a chavales que no vistan, calcen o incluso se peinen como ordenan sus normas de admisión ante la ausencia de inspecciones por parte de las administraciones porque los políticos que las dirigen han decidido que los abusos sólo se cometen de día o incluso dan el visto bueno a que los chavales sean segregados en función de su apariencia igual que subvencionan a escuelas concertadas donde lo hacen por su sexo. Normas que en muchas ocasiones son improvisadas por el anabolizado portero de turno, que tiene órdenes del dueño de inventarse cualquier excusa para no dejar que accedan al local gitanos, inmigrantes latinos o africanos, salvo que se trate de futbolistas o artistas de éxito.
La falta de actuaciones por parte de las autoridades con competencias en el control de la hostelería y la restauración ha dado lugar a que lleguemos al extremo de encontrarnos con establecimientos regentados por ultraderechistas donde además de simbología fascista exhiben con total impunidad carteles en los que dejan claro que no quieren dentro a personas de izquierda. En el Asador Guadalmina, en la localidad malagueña de Marbella, mostraban mensajes con la advertencia «rojos no» en una cartelería donde promocionaban un gel hidroalcohólico de la casa -también colocaron un cartel homófobo donde llamaban «ministra» al titular de Interior Fernando Grande-Marlaska-. En la Cafetería Iris, en Logroño, señalaban en una pizarra que sirven comida a «perros» pero no a «rojos» ni «perros flautas» (sic). A la entrada de Casa O Ferrador, en la aldea coruñesa de Chamín de Abaixoes, además de pegatinas de Vox y carteles ensalzando a Franco, incluían uno con el texto «rojos no hay perdón al paredón».
Más allá de que hay que tener un estómago de titanio para meterse en sitios como esos, impedir la entrada por motivos ideológicos es una práctica que vulnera claramente la Ley de Turismo, donde se recoge que el acceso a los establecimientos turísticos y de restauración no puede «ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga discriminación».
Y si ante esas fascistadas nadie actúa, poco puede sorprender que proliferen los hoteles y restaurantes que no permiten la entrada de menores. En lugar de al clasismo de las discotecas, recurren a una idiota alergia que de forma indiscriminada tienen a los niños ciertas personas que deberían hacérselo mirar. Y sí, está claro que resulta bastante molesto tener que oír a renacuajos que intentan romper copas de cristal con la voz o que corren por los pasillos aterrorizando a los camareros mientras sus puñeteros padres -los de los niños, no los de los camareros- recurren al alcohol para olvidarse de que existen. Pero más allá de que son esos padres los culpables de ese tipo de situaciones, lo cierto es que resulta injusto generalizar criminalizando a cualquier crío porque unos cuantos sean víctimas de la mala educación que les han dado sus progenitores, la misma que tienen ellos haciéndose los suecos cuando ven que molestan al resto de clientes.
Salvo que se trate de una discoteca, un bingo, un club de estriptis o el plató de Sálvame, impedir la entrada de un niño a un recinto no tiene ninguna justificación objetiva ni tampoco base legal. Prejuzgar a un menor y decidir que por el hecho de serlo va a incomodar al resto de la clientela es una idiotez. Particularmente, no hay nada que me moleste más en un restaurante -aparte de tener cerca a alguien que use como perfume esencia de cebolla- que la gente que compite por contar su anécdota más alto que el resto, provocando que todo el mundo en el local tenga que acabar hablándose a gritos. Son esos establecimientos donde los alaridos de un niño pidiendo atención resultarían prácticamente imperceptibles.
En FACUA hemos pedido a las administraciones competentes de sus respectivas comunidades autónomas que actúen contra varios hoteles y restaurantes que consideran que la posibilidad de reservarse el derecho de admisión les da carta blanca para incurrir en conductas tan arbitrarias como prohibir la entrada a menores. Los empresarios que están detrás creen que el hecho de que los establecimientos sean de su propiedad les da derecho a establecer cualquier criterio para decidir quién entra y quién no. Pero un local abierto al público no es una vivienda, por lo que sus responsables tienen que asumir una serie de normas. Así, denunciamos al restaurante sevillano Ozama por establecer un «acceso reservado para personas mayores de 18 años» y al bilbaíno Balicana, en cuya web advertía: «recordamos que nuestro local está reservado exclusivamente a mayores de edad». También actuamos contra el hotel Vivood, de Alicante, por presentarse como «un espacio only adults», un eslogan supercuqui para restringir la entrada a mayores de 16 años.
Las normativas autonómicas de espectáculos públicos y actividades recreativas suelen fijar criterios razonables por los que se puede impedir la entrada a menores. Por ejemplo, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Euskadi establece una serie de limitaciones al acceso «con el fin de proteger la infancia y la adolescencia». Entre ellas, a «establecimientos y locales de juegos» y aquellos donde «se efectúen, exhiban o realicen actividades calificadas como no aptas para menores» como «proyecciones, exhibiciones o actuaciones en directo sean de naturaleza pornográfica o de extrema violencia». También «salas de fiesta, salas de baile y discotecas» e impide «la entrada y permanencia de las personas menores de 16 años en bares especiales, pubs y disco-bares, salvo que estén acompañados de mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta las 22:00 horas».
Otro ejemplo: la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana determina que son obligaciones de las empresas turísticas «respetar los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los derechos de los niños y las niñas». Y su reglamento de desarrollo indica que los alojamientos turísticos no pueden discriminar «por razón de sexo, nacionalidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, grupo familiar, desarrollo sexual, diversidad funcional o discapacidad, religión o creencias, ideas políticas, pobreza, lengua, cultura, enfermedad, estética, cuerpo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Así que si el motivo real para la restricción del acceso no es una enfermiza niñofobia sino el intento de evitar que el ruido moleste a los demás clientes, la clave es no poner de música ambiente el primer disco de Melendi y advertir de que no se permiten los gritos, dando una llamadita de atención a quien se le escapen unos cuantos en algún momento de exaltación de la amistad tras la tercera copa.
Y por supuesto, aunque la lógica respuesta que darán muchos usuarios es no entrar en locales donde no permitan entrar a sus hijos o en los que se discrimine por motivos ideológicos o de orientación sexual, la clave es que los responsables de las administraciones autonómicas hagan su trabajo y erradiquen este tipo de prácticas. Se trata de dejar de hacer sentir a los ciudadanos que ciertas leyes que protegen sus derechos están de adorno y aplicarlas abriendo expedientes sancionadores a los infractores.